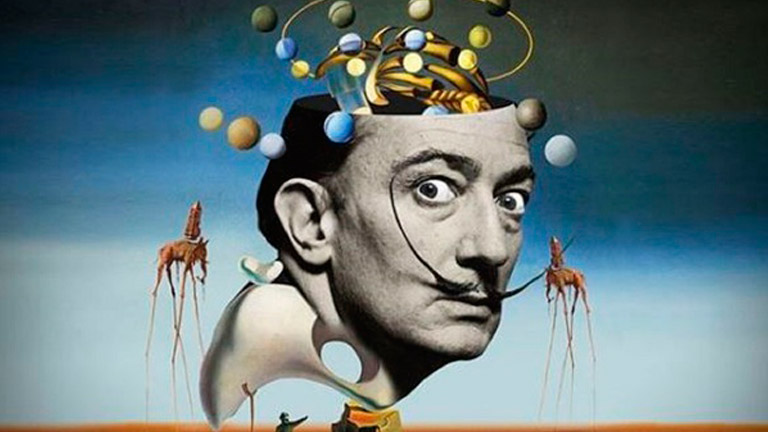Puede parecer ingenuo, tal vez el descubrimiento tardío de algo que todas las personas que están vivas ya sabían. Sí, es muy posible. Pero esto de caer en la cuenta de que el tiempo suena, que el tiempo tiene ruido, que uno pasa la vida metido en el medio de una orquesta sinfónica de la que elige, por motivos sin motivo, el sonido, digamos, del corno inglés. ¿Por qué no el sonido del timbal o el del trombón? Descubrir eso, a esta hora de la noche vida, es raro, vamos, no es lo más apropiado.
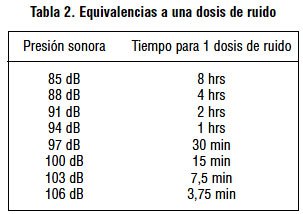 El cuerpo está lleno de tiempo ruidoso. La voz amable es ruidosa. El insulto es ruidoso. La verdad y la mentira son ruidosas. La libertad y el encierro son ruidosos. La voz del torturador es extremadamente ruidosa, como también lo es la voz del que te libera del tormento. La voz de la persona que te ama es tan ruidosa como la voz de la persona que de la noche a la mañana deja de amarte.
El cuerpo está lleno de tiempo ruidoso. La voz amable es ruidosa. El insulto es ruidoso. La verdad y la mentira son ruidosas. La libertad y el encierro son ruidosos. La voz del torturador es extremadamente ruidosa, como también lo es la voz del que te libera del tormento. La voz de la persona que te ama es tan ruidosa como la voz de la persona que de la noche a la mañana deja de amarte.
Todos ruidos que van a parar al interior del cuerpo. Y no solamente a la cabeza. Ojalá fuera así. No: son ruidos que se instalan en los músculos, en cada uno de los órganos, en los cartílagos, en las venas, en los tendones. Ruidos que los ojos despiden a veces con opacidad, a veces con brillo. Y a veces, desde luego, protegiéndose de párpados apretados.
Jamás las palabras que leemos en un espacio de tiempo podrán sonar como el ruido de las palabras que oímos o escuchamos. Tan apurados están todos, como el Conejo Blanco de Alicia, y por sobre todas las cosas enajenados, que no tienen más que ojos y oídos para una relación casi lasciva con un coso de plástico con pantallita.