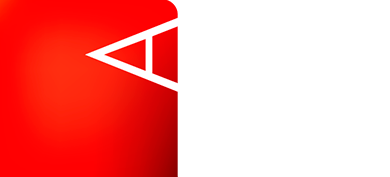Redacción Canal Abierto | “Estoy totalmente convencida de que tenemos que seguir resistiendo ahí. Ni muertos nos van a sacar. Porque nos pueden matar pero nuestro pulli (espíritu) va a volver ahí. Vamos a volver en nuestros niños, porque las fuerzas [de la naturaleza] nos escuchan y las autoridades se están volviendo a levantar. Y por eso nos quieren callar, y la única forma que tienen para hacerlo es con las balas o la cárcel”. Estas palabras pertenecen a una de los varios referentes mapuches y mapuche-tehuelches de Río Negro y Chubut que, cerca del mediodía porteño del último lunes de noviembre, brindaron una proclama desde el salón Auditorio del anexo del Senado de la Nación.
La convocatoria se propuso recrear la narrativa ancestral del pueblo mapuche: cada lonko (jefa/e), cada werken (vocera/o), habló de y desde su lof (comunidad), y realizó un diagnóstico profundo de lo que implica estar en conflicto con el Estado. Comunidad por comunidad -las de los presentes y otras que enviaron por escrito sus informes, como el Pu Lof en resistencia de Cushamen-, narraron sus problemáticas y sus enfrentamientos con el Estado, con los terratenientes y empresarios, o con sus esbirros paraestatales cuando intentaron recuperar o preservar sus tierras ancestrales. Como señaló Mauro Millán, lonko de la comunidad Pilláñ Mawiza de Chubut, “el mapuche no puede vivir separado de su tierra, la mapu”.
También se expuso el éxodo de todo el pueblo mapuche-tehuelche desde la Puelmapu (territorio ancestral del lado este de la Cordillera de los Andes), cuando finalmente se consumó la ocupación militar y civil de lo que llaman Estado argentino. Los relatos de entonces que resuenan hasta hoy hablan de resistencia, de muerte, de campos de concentración, de crematorios, de familias desmembradas, de exposición en los museos. Y también lo hace el grito de la no resignación y de una perpetua desobediencia.
“Llegamos a este territorio buscando vida”, dijo el lonkoyem Pedro Pichiñan cuando fue obligado a dejar con su tribu lo que actualmente es la provincia de Buenos Aires. Desde allí, hicieron 2.000 kilómetros y se instalaron en la comunidad Pichiñan, en la actual Chubut.
Con representantes presentes de la Lof Vuelta del Río, lof Pillañ Mawiza, lof Cerro Cóndor-Pichiñan, lof Cañio (El Maitén), todos de Chubut; lof Paichil Antriao (Villa La Angostura, Río Negro), Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y la televisora comunitaria mapuche de Bariloche Wall Kintun TV, quedó expuesta una lista de atropellos a las comunidades que es extensa, aunque también son grandes los logros del pueblo mapuche en estas últimas décadas. De ser apenas una sombra perdida en los cerros o en los márgenes de las ciudades, o integrados a la sociedad urbana pero despojados de su cultura y su pertenencia, hoy tienen una fuerte presencia en la Patagonia. Han recuperado territorios ancestrales; la reforma constitucional de 1994 que reconoció su preexistencia al Estado ha devenido en muchos derechos que a veces son letra de ley muerta pero que sirven como instrumento de lucha cuando una comunidad se empodera y resuelve dar pelea.
Ese espíritu de desobediencia es el que flotó en todo el encuentro. El intento de resaltar que la lucha de los pueblos originarios a lo largo de nuestra América es por la vida y contra el capitalismo y de ninguna manera una lucha racial o étnica.
«Desobedecemos cuando condenan a la tierra con infinitos alambrados, desobedecemos cuando quieren represar un río, desobedecemos cuando mutilan el bosque, desobedecemos cuando la mapu se transforma en negocios inmobiliarios, desobedecemos cuando contaminan las aguas con la podredumbre de la minería, desobedecemos cuando esa nube tóxica de los pesticidas se cierne sobre todas las vidas. Desobedecieron nuestros antiguos cuando se negaron a morir. A este sistema que todo asesina, que siembra la muerte, le expresamos nuestra profunda y nunca tan clara desobediencia», alienta la proclama. Y cierra: «Por justicia, territorio y libertad. ¡Marici Weu! ¡Marici Weu!» (Diez veces venceremos).
Lejos del reclamo al Estado y sus funcionarios «que no escuchan», la exposición de los pueblos pretendió tender un puente de diálogo con aquellos huincas (blancos) que pueden ser peñis (hermanos).
Los conflictos
Toda acción trae su reacción, y las más palpables son las muertes de Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, y la del weichafe Camilo Catrillanca en Chile, por citar las más cercanas y son sólo una pequeña muestra.

A continuación, los conflictos más destacados narrados a lo largo del encuentro:
- Cerro León (Chubut): el Lof Cañio asentado a unos 50 kilómetros de la localidad chubutense de El Maitén, en el paraje Buenos Aires, lleva una lucha por su reconocimiento y contra la construcción de un emprendimiento inmobiliario en Cerro León. Hacia 2010 «sale a la luz que queríamos impedir que los Estado nacional y provincial lleven a cabo un megaproyecto turístico en el territorio en el que hemos vivido ancestralmente; un proyecto que inició talando bosque nativo y construyendo un hotel, sin tenernos en cuenta ni consultarnos», señaló el werken de la comunidad. «La justicia, junto con la policía, inventó una causa para adjudicarle la responsabilidad de la quema de un puesto de la Compañía Benetton a un miembro de la comunidad (Javier Virginio Cañio) que es muy activo en la defensa y la solidaridad de su pueblo. Este montaje, pergeñado fundamentalmente por el grupo empresarial Benetton, respondió solo a la pura especulación y al uso político de la criminalización». A su vez la comunidad denuncia que sus niños no son atendidos en el hospital público ni en las escuelas de El Maitén.
- Villa La Angostura – Emanuel Ginobili: el lof Paichil Antriao en el mes de junio de este año sufrió el ataque de un grupo parapolicial que pretendió desalojarlos. Pero como dijo el lonko Millán, «vinieron a esquilar y se fueron esquilados» gracias a la respuesta inmediata de la comunidad. La comunidad demanda el cese de habilitaciones de proyectos inmobiliarios y hoteleros en lo que queda de su territorio, «y que el Estado deje de estigmatizarnos como violentos y usurpadores ante la sociedad general, porque nuestra comunidad es una comunidad de puertas abiertas. Cuidamos la biodiversidad y lo poco que queda de bosque nativo, que está siendo amenazado». También denuncian la persecución judicial: siete integrantes de la comunidad están imputados por defender el territorio. «Rechazamos la construcción de la ruta de circunvalación que pasa frente a nuestras rukas, antesala del desmonte y del loteo del cerro. Esta ruta, al hacerse sin consulta, puso de manifiesto una vez más que el Estado nos sigue negando».
- La Comunidad Mapuche Tehuelche Vuelta del Río denunció que en 2017, tras la búsqueda de Santiago Maldonado, se hicieron distintos allanamientos con maltrato y violencia. Para hacer pública la situación ocuparon de forma pacífica el Juzgado Federal de Esquel. Al regresar a la comunidad una de sus casas había sido reducida a cenizas y días después varios miembros del lof, judicializados.
- Wall Kintún Tv: Los integrantes del canal comunitario de Bariloche expresaron la preocupación ante el incumplimiento de los derechos otorgados por la ley de medios.
- Comunidad Pichiñan: En 2011 hicieron la solicitud al Estado del reconocimiento de sus tierras, pero el mismo fue sólo parcial. Exigen que se reconozca en forma completa.
- Comunidad Pillán Mawiza, de Chubut: se opone a la construcción de la represa La Helena, sobre el río Carreleufu (Corcovado).
- Comunidad Sacamata Liempichun, ubicada en el paraje Payaniyeo, cercana a la localidad de Río Senguer, en Chubut: informó el inminente desalojo ordenado por la justicia provincial en octubre de 2018. Más de quince comuneros fueron notificados de la medida. Resisten en el lugar bajo la constante presencia policial.