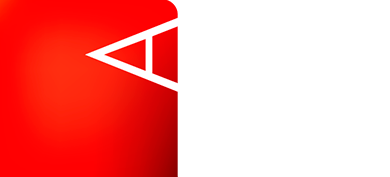Por Natalia Carrau | “Esto es el Día de la Liberación. El 2 de abril de 2025 será siempre recordado como el día en que la industria y el destino de Estados Unidos es recuperado y el día en que Estados Unidos vuelve a ser rico.” Así anunciaba Trump las medidas arancelarias que caracterizó como “recíprocas” y una respuesta legítima a lo que considera ha sido un destrato para con su país.
Poco después del inicio de su mandato ya había anticipado medidas arancelarias para sus dos principales socios comerciales en el T-MEC: Canadá y México. Luego de negociar, los aranceles dieron paso a acuerdos sobre migración y combate al fentanilo, pero Trump dejó en claro que el no cumplimiento de los acuerdos implicaría volver a elevar los aranceles. Política exterior transaccional le llaman unos. También podría llamarse neocolonialismo recargado.
Dos más dos es ocho
El gobierno norteamericano sostiene que el cálculo de los aranceles está basado en una suerte de ponderación de tres elementos: los niveles arancelarios que mantienen los demás países respecto de sus productos, otro tipo de barreras comerciales no arancelarias y la manipulación de las monedas locales en la que incurren los otros países.
Siempre la culpa es de los demás.
Tanto la medida como la forma de implementarla carecen de transparencia y no se sostienen en una valoración objetiva. No existe política industrial diseñada o a implementar en el país ni una estrategia de desarrollo de sectores productivos que justifiquen estas medidas. En apariencia es una disposición legítima, pero de fondo huele a política antichina.
Trump y sus leyes tramitadas como pataletas solo se entienden analizando el contexto global en crisis y el ascenso de China. Lejos de ser la enfermedad, Trump y su segundo mandato son un síntoma más de la decadencia de una potencia imperial y de la descomposición del orden económico internacional que conocemos hasta ahora.
Al desmantelamiento de la institucionalidad del multilateralismo se le suma la inoperancia y parálisis de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la última de las instituciones creadas post Segunda Guerra Mundial que sellaron las bases del orden económico internacional que conocemos. Su órgano de apelación a donde los países plantean sus quejas y diferendos respecto a las medidas comerciales de otros miembros del organismo, hace tiempo está paralizado. En el último año las principales quejas provienen en su mayoría de países centrales (fundamentalmente EEUU, UE y Australia) y son contra el gigante asiático. El miedo al crecimiento de China no es nuevo.
Con su berrinche, Trump desnuda la hipocresía de las reglas del comercio internacional. Ahora es la UE y Japón quienes sufren los desbordes de Estados Unidos. Sin embargo, las distorsiones al comercio internacional son algo que en la región de América Latina y el Caribe y en particular en el cono sur de América del Sur vivimos muy de cerca de la mano de los subsidios agrícolas de la UE, principal factor que explicó históricamente la competitividad de los productos agrícolas europeos. Los subsidios llegaron a ser tales que Europa pasó de carecer totalmente de producción para autoabastecerse a exportar sus excedentes.
¿Sálvese quien pueda?
Las reacciones a las medidas arancelarias generaron fuertes turbulencias en el mercado financiero. Los colapsos de las principales bolsas de valores fueron notorios. Muchos analistas pronostican una caída del 1% en el comercio global.
Las naciones han tenido reacciones disímiles. Sorprendidos y hasta indignados, los países centrales lamentaron la medida y vaticinaron un cúmulo de eventos catastróficos para todo el mundo. No se olvidaron de señalar el sufrimiento que esto causará a los Estados más vulnerables. Esos mismos que poco importaron cuando se trataba de firmar con ellos condiciones de saqueo en tratados comerciales y económicos. Pero la indignación dio paso rápidamente a la solicitud de audiencia para negociar bilateralmente con Trump.
Y aunque muchos países anunciaron y prometieron presentar quejas ante la OMC, todos saben que es poco probable que la queja surta algún efecto reparatorio o vinculante. En Europa, Alemania y España han planteado la necesidad de responder de manera conjunta. Parece sensato: si la región se puede aglomerar alrededor del consenso de la guerra, bien valdría que lo haga para responder a su ¿otrora? aliado histórico. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen manifestó públicamente la disposición de eliminar los aranceles de los productos industriales mientras prepara un paquete de contramedidas en el caso de que fracasen las negociaciones, y pone de guardia a su Comisario de Comercio en conversaciones permanentes con su contraparte estadounidense.
En Asia circularon noticias sobre que Japón, China y Corea del Sur buscan acelerar el Acuerdo de Asociación Económica Integral aunque en estos últimos días el Primer Ministro de Japón anunció la apertura de negociaciones bilaterales con Washington.
La velocidad de las noticias es vertiginosa. A una semana del Día de Liberación, el presidente de Estados Unidos anuncia una contramarcha: pausaría los aranceles más altos por 90 días para la mayoría de los países afectados. Un cambio que sorprendió a muchos y aunque representantes del gobierno la defienden como táctica de negociación, se explica mejor al ver las fuertes críticas que el mandatario está recibiendo puertas adentro, incluyendo del director ejecutivo de Tesla, Elon Musk. Los pronósticos señalan crecimientos económicos mínimos para Estados Unidos o incluso probabilidad de recesión debido a la política arancelaria de Trump. Hasta la popularidad del mandatario está cayendo: una encuesta difundida por The Economist señala que el 51% de los estadounidenses desaprueban el desempeño de Trump. Son 3 puntos porcentuales más que la semana anterior. Y aún no se puede explicar cómo estas medidas harán que las industrias vuelvan a territorio estadounidense.
Respuestas colectivas
¿Qué espacio queda para respuestas colectivas ante el temor a Trump? Ahora sería un buen momento para mirar a nuestro alrededor, buscar vínculos de complementariedad y cooperación con países vecinos. Que la estrategia sea regional más que nacional, colectiva más que bilateral. La palabra que mejor le queda podría ser la búsqueda de una autonomía estratégica regional.
En nuestra región en particular y en el Sur global en general lo anterior cobra otra dimensión. Nunca las reglas del comercio mundial nos fueron favorables, los temas que más preocupan al mundo en desarrollo no estaban en la agenda del multilateralismo o era extremadamente trabajoso posicionarlos como válidos. La arquitectura económica internacional creada a imagen y semejanza de los intereses de los países centrales ha demostrado demasiadas veces obstaculizar el derecho al desarrollo de los países del Sur global.
Quizás ahora sea momento de incidir estratégicamente para que el nuevo orden económico internacional que emerja -porque eventualmente algo va a emerger- de la crisis sistémica en la que nos encontramos, considere de manera más efectiva y real los planteos del Sur global.
En estos días tuvo lugar en Honduras la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que reúne a 33 países de la región. En su declaración final y con las discusiones enmarcadas en esta guerra comercial creciendo, la CELAC se reafirmó como espacio de concertación política regional y rechazó la imposición de medidas restrictivas al comercio internacional. Hará falta más que declaraciones para ser una voz con peso en este mundo en crisis, pero la senda de pensarnos como región ya es un buen inicio.
Te puede interesar: China ante la guerra comercial de Trump | Entrevista a Sabino Vaca Narvaja, exembajador argentino en China
Por Natalia Carrau (@NatuCarrau), integrante de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay