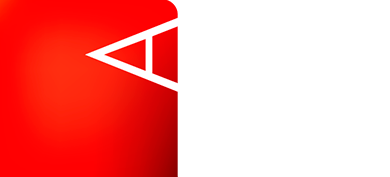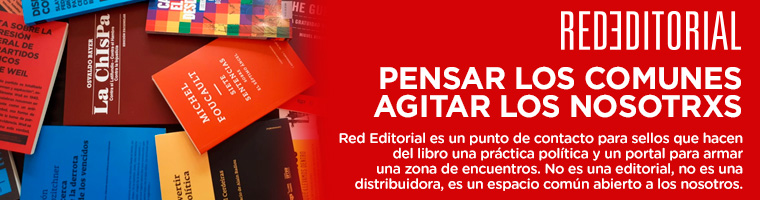La biografía escritural de Osvaldo Bayer da cuenta de una obra particular en su estilo y fundamental en la historiografía local: Los vengadores de la Patagonia Trágica. La textura de la obra, elíptica e impregnada de una idea de retorno, asoma como un re-encuentro con la Patagonia argentina desde su título: sucedió, en un tiempo desconocido, una pretérita Patagonia Trágica; y como toda tragedia, en la que seguro un sino de desdicha inscribió el final de la vida de sus protagonistas, aparecen otros hombres, a ajustar cuentas, a vengar, a cerrar un círculo. Esta circularidad en la escritura de Bayer, es el más fiel (meta) registro de un re-encuentro, una década después de ser expulsado de la inmensidad de los caminos del sur, por escribir sobre las desdichas de su gente humilde. Él mismo, vengador al fin de su propia desdicha, retorna al lugar que recorrió a caballo por cordilleras y cerros, conociendo la palabra de sus habitantes naturales.
Bruno Nápoli
Por Ariel Pennisi* | Osvaldo Bayer conoció la Patagonia el último mes de 1958. Por sus denuncias a los latifundistas de la zona lo echaron del diario El Esquel, lo que dio inicio a una larga serie de persecuciones y expulsiones que afrontó durante décadas. Pero no fue la única marca rastreable de ese período: la decisión de montar un periódico por su cuenta en el altillo de la casa donde se alojaba con su joven y numerosa familia abrió en él la hendidura del “periodismo a martillazos” y consolidó su vínculo con la Patagonia, los obreros y los mapuches. Cuando Bruno Napoli logró rescatar el último ejemplar de ese periódico incendiario, La Chispa, que llevaba por subtítulo “Contra el latifundio, contra el hambre, contra la injusticia” entrevimos en ese tesoro todo un gesto iniciático, como si fuera posible para un espíritu inquieto como el de aquel Osvaldo medirse con su destino entero en una sola decisión. El Bayer de La Chispa acusa un fondo de candidez, al tiempo que asume plenamente la violencia de la denuncia con nombre y apellido sin respetar la más mínima jerarquía. Algo de la insistencia por la que será reconocido, la emergencia de un estilo, asomaba: ingenuidad y radicalidad. Un estilo directo del que tiempo después se jactará, una voluntad de limpidez que conmueve tanto por lo quijotesca como por lo necesariamente ética, ribetes de una solemnidad que no sostiene ya que, desde entonces, Osvaldo prefiere el humor.
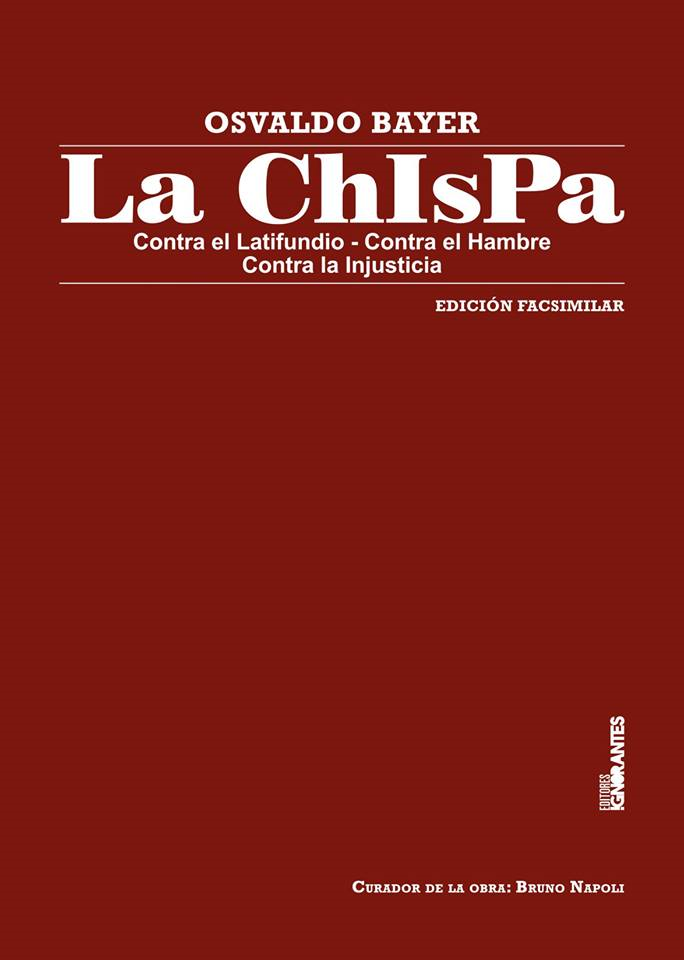
Bayer se vale del humor irónico y burlesco ante la exultante apariencia de los poderosos, y aplica la risada hiriente a la oficialidad de una historia que trocó en algunos personajes fragilidad por grandeza, impotencia por prepotencia. El periodista e historiador autodidacta es impasible, polemista que libra, una tras otra, batallas específicas contra un multiforme sentido común que en tiempos de impudicia lanza sus dardos venenosos a la vista del resto, cuando la corrección política define a la época. Osvaldo Bayer se enfrentó o discutió con las peores modalidades de dominación que provienen del conservadurismo castrense, de cierto peronismo histórico y del radicalismo. Desconoció la autoridad de poderes oligárquicos y estatales con los que batalló sin cuartel. Mas fue apacible y afectuoso con cualquiera dispuesto a conversar o compartir experiencias (cada día en el Tugurio recibió de brazos abiertos a todo quien quisiera visitarlo), comprometido con una escuelita perdida en la ruralidad, un obrero, una mujer indígena, un sindicato incipiente, un colega en apuros… amigo incondicional de las Madres de Plaza de Mayo.
¿Qué defiende una y otra vez en sus batallas? Sin eufemismos lo dice: “libertad, ética y pacifismo vital”. No desconoce relaciones de fuerza, sabe de relativismos pero, como el realismo del poder es cosa de fuerza mayor, no puede aceptar argumentos que lo convaliden como regla general. Valora generosamente los avances y mejoras democráticos, la ampliación de derechos, pero no acepta la chicana que manda sus razones profundas de rebeldía al arcón de las imposibilidades.
Su anarquismo –¿surgido como gesto antes que como prédica en tiempos de La Chispa?– se reserva un santo decir «no», cuando de males menores se trata. De ahí la incomodidad que también supuso para progresismos e izquierdas.
“Pacifista”, en su diccionario, no quiere decir manso ni amante de los consensos. No puede negar la violencia que toda resistencia arrastra cuando enfrenta a la dominación histórica puesta a funcionar. Al mismo tiempo, el desafío anarquista consiste en forjarse modos de vida con los otros que excluyan la violencia dominadora o, al menos, sepan crear las condiciones de su conjuro cada vez que se presente. Una cara del anarquismo, entonces, es el pacifismo defensivo que no le hace asco a la pólvora, porque el asco a la violencia “en general” suele venir de moralismos acomodados a la sangre ya derramada y al orden establecido a fuerza de muerte y sojuzgamiento.
Su insistencia vital, su empecinamiento, tiene que ver con matar al tirano de todas las formas posibles. Matarlo, primero, dentro suyo. Lo que revolotea de tiranía entre nosotros persevera en los buenos modales ante lo que incomoda, en la desatenta reproducción de una historia oficial perimida, en el respeto inexplicado ante las figuras de la autoridad actuales e históricas. La respuesta de Bayer, cada vez que las circunstancias lo exigieron, combinó la firmeza del documento histórico con el gesto desafiante y burlón de quien sabe que no nació para obedecer.
[mks_toggle title=»El autor» state=»open»] Ariel Pennisi es ensayista, editor y docente universitario. Autor de Papa Negra, Globalización. Sacralización del mercado, Filosofía para perros perdidos (junto a Adrián Cangi). Editor y coautor de Linchamientos. La policía que llevamos dentro, también en colaboración con Cangi. Publicó numerosos artículos en libros, revistas y portales. Conduce y produce en Canal Abierto el programa de conversaciones de próxima aparición «Pensando la cosa» y del ciclo «Coordenadas para una historia argentina del agite» en FM La Tribu.[/mks_toggle]
Ariel Pennisi es ensayista, editor y docente universitario. Autor de Papa Negra, Globalización. Sacralización del mercado, Filosofía para perros perdidos (junto a Adrián Cangi). Editor y coautor de Linchamientos. La policía que llevamos dentro, también en colaboración con Cangi. Publicó numerosos artículos en libros, revistas y portales. Conduce y produce en Canal Abierto el programa de conversaciones de próxima aparición «Pensando la cosa» y del ciclo «Coordenadas para una historia argentina del agite» en FM La Tribu.[/mks_toggle]