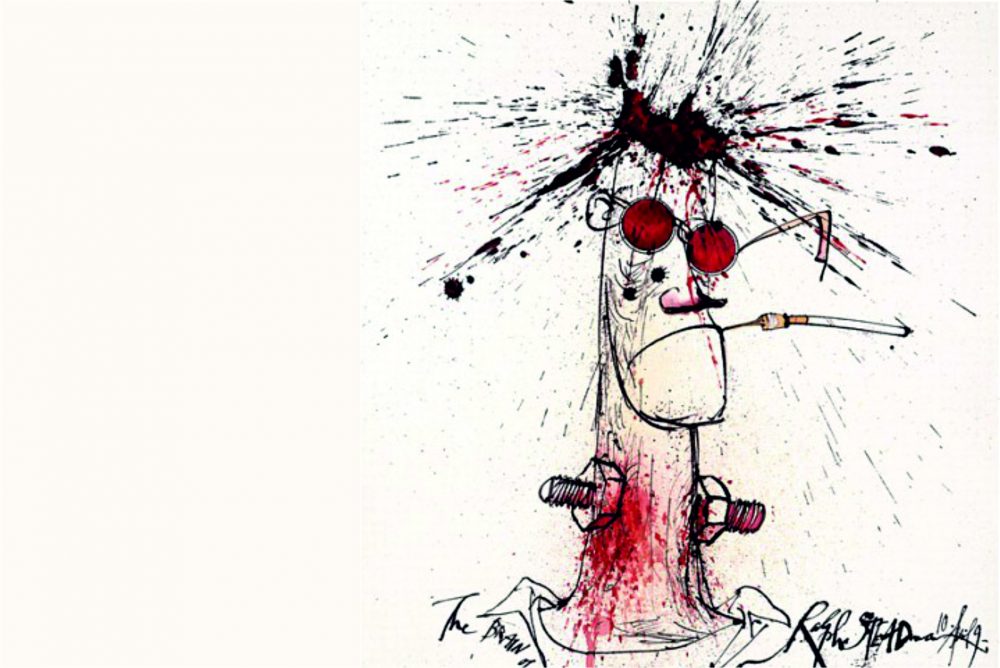La masa suele alcanzar su punto exacto cuando, después de mucho amasar, sobar, estrujar y refregar, de intercalar, entrometer y mezclar, los grumos grumosos empiezan a desprenderse de las manos, de la palma, de los dedos, como si fueran terroncitos fastidiosos, y se suman a esa masa que va cobrando forma, dimensión acaso histórica. De pronto las manos quedan libres de todo pasticho, a salvo de toda sospecha de haber amasado, sobado, estrujado y refregado, de haber intercalado, entrometido y mezclado. Cubrir entonces el bollo con un lienzo de olvido o con papel film clase B y dejar levar en un lugar inhóspito hasta que duplique su volumen.
Esa es una masa que tiene futuro, que crecerá conforme nuestro deseo. Cosa que no ocurre a menudo. Lo más habitual es que la proporción de los ingredientes no resulte ser la correcta, la oportuna, ese equilibrio coyuntural que la masa conjetural necesita para convertirse en una masa compacta y no en un conglomerado de cosas pegajosas, en una masa de naturaleza indómita que es muy trabajoso sacarse de las manos y cuyo destino no será otro que el despeñadero de la historia de la gastronomía política.
Porque, convengamos, ¿qué cosa fuera la maza sin cantera? No más que un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera. En fin, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena.