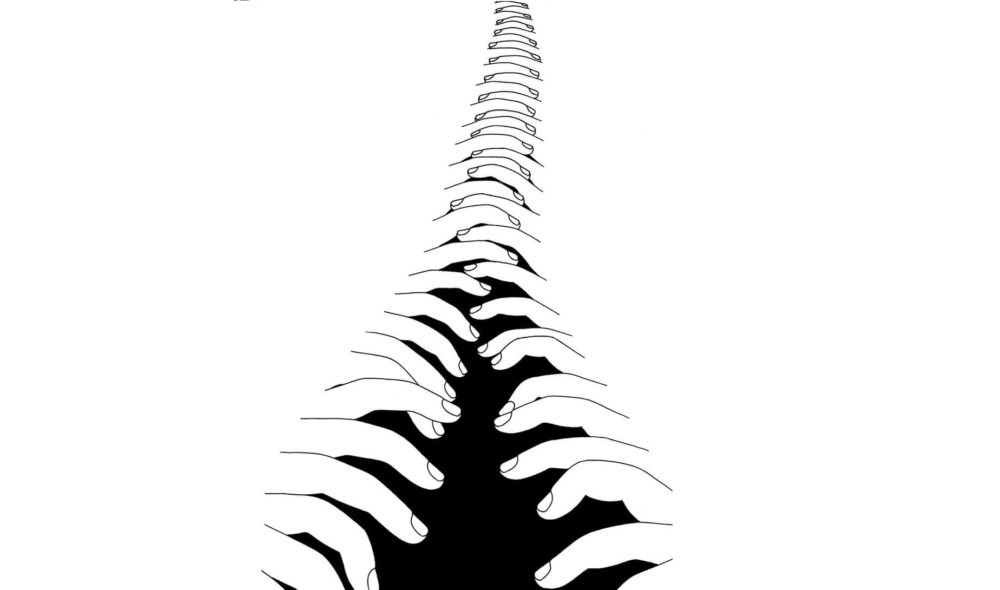Algunas veces me han preguntado si existe alguna manera predeterminada, tal vez una fórmula mágica, para iniciar un relato, una crónica. No lo sé, confieso. Tomás Eloy Martínez solía decirme que todo comienzo debe actuar como un mazazo, de modo que el lector sienta la necesidad de zambullirse en el texto, de buscar respuestas al golpe inicial. Un mazazo no es un golpe de efecto, ni una nube amarilla, mucho menos una patraña. Es literatura periodística. Por caso: “Había que arreglar esa empaquetadora para que la fábrica Conen pudiera seguir empaquetando sus jabones, las farmacias los vendieran, el grupo Tornquist siguiera cobrando sus dividendos y Raimundo Villaflor comiera el puchero que comió ese mediodía del 13 de mayo de 1966” (Rodolfo Walsh, primeras líneas de ¿Quién mató a Rosendo? Primera edición: Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1969)
¿Será así? No lo sé.
Las palabras que acabo de escribir presuponen el principio o umbral de algo que deseo escribir y, juro, ignoro por completo hacia dónde habrá de conducirme. ¿O debo decir conducirnos? Tengo apenas una certeza: he resuelto ponerme a teclear movido por una serie de pensamientos, tan erráticos como inexplicables, acerca del comienzo, del inicio de algo, que me asaltaron tras la lectura de un pasaje de La caverna, de José Saramago: “Empezar por el principio, como si ese principio fuese la punta siempre visible de un hilo mal enrollado del que basta tirar y seguir tirando para llegar a la otra punta, la del final, y como si, entre la primera y la segunda, hubiésemos tenido en las manos un hilo liso y continuo del que no ha sido preciso deshacer nudos ni desenredar marañas, cosa imposible en la vida de los ovillos y, si otra frase de efecto es permitida, en los ovillos de la vida”.
¿No ha sido la conjunción, la confluencia de una serie de pensamientos, simplemente el peldaño que me condujo hacia las palabras que dan comienzo a este texto tan urgente como innecesario? Por supuesto: comencé a tirar de la punta de un hilo desprovisto de principio, es decir, deshilachado, repleto de puntas.
¿Y ahora?
Saramago: “Puro engaño de inocentes y desprevenidos, el principio nunca ha sido la punta nítida y precisa de un hilo, el principio es un proceso lentísimo, demorado, que exige tiempo y paciencia para percibir en qué dirección quiere ir, que tantea el camino como un ciego, el principio es sólo el principio, lo hecho vale tanto como nada”.
Leo las primeras palabras de Oscuro como la tumba donde yace mi amigo: “La sensación de velocidad, de transición gigantesca, de ir hacia el sur, hacia abajo, por encima de tres países…”
No es el principio de la vida de Sigbjorn. Es, quizá, el primer instante del ser de la novela, la primera bocanada de palabras en el derrotero de una historia cargada de principios y finales. ¿Cuándo, en qué momento de su vida comenzó Malcolm Lowry a escribir esta, una de sus mejores obras? Presumo que muchos años antes, en tanto gastaba el tiempo viviendo, husmeando en su propio principio y fundamento como hombre, en aquello que suele denominarse condición humana. En los ovillos de la vida. Imposible determinar un principio; mucho menos, desde luego, un final.
Llevo horas principiando y al principio suponía, con gran ingenuidad, que tenía entre manos, de modo claro y preciso, el comienzo, el arranque de este texto tan urgente como vacío de contenido.
Sí: el principio es sólo el principio.
Y respondo: no tengo la menor idea de cómo, en qué parte de la historia, debe alguien iniciar una narración. Por suerte. Supongo que ese alumbramiento se encuentra en lo más profundo del alma del autor. Sospecho que, precisamente, en cuestiones de esa naturaleza reside el encanto de la escritura.
Oprimo la tecla inicio, esa que desplaza el cursor hacia la orilla izquierda del monitor, y retomo el principio del no principio.
Algunas veces me han preguntado si existe alguna manera predeterminada, tal vez una fórmula mágica, para iniciar o emprender un relato, una crónica. No lo sé, confieso. Tomás Eloy Martínez solía decirme que todo comienzo debe actuar como un mazazo, de modo que el lector sienta la necesidad de zambullirse en el texto, de buscar respuestas al golpe inicial.
¿Será así? No lo sé.
Vuelvo a preguntarme, ¿cómo debemos comenzar un relato? De todos los consejos y respuestas que me han ofrecido hasta el momento, me quedo con la que Roberto Fontanarrosa nos brinda en el inicio de su relato Puto el que lee esto:
«Nunca encontré una frase mejor para comenzar un relato. Nunca, lo juro por mi madre que se caiga muerta. Y no la escribió Joyce, ni Faulkner, ni Jean-Paul Sartre, ni Tennessee Williams, ni el pelotudo de Góngora. Lo leí en un baño público en una estación de servicio de la ruta. Eso es literatura. Eso es desafiar al lector y comprometerlo. Si el tipo que escribió eso, seguramente mientras cagaba, con un cortaplumas sobre la puerta del baño, hubiera decidido continuar con su relato, ahí me hubiese tenido a mí como lector consecuente. Eso es un escritor. Pum y a la cabeza. Palo y a la bolsa. El tipo no era, por cierto, un genuflexo dulzón ni un demagogo. «Puto el que lee esto», y a otra cosa. Si te gusta bien y si no también, a otra cosa, mariposa. Hacete cargo y si no, jodete. Hablan de aquel famoso comienzo de Cien años de soledad, la novelita rococó del gran Gabo. «Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento…» Mierda. Mierda pura. Esto que yo cuento, que encontré en un baño público, es muy superior y no pertenece seguramente a nadie salido de un taller literario o de un cenáculo de escritores pajeros que se la pasan hablando de Ross Macdonald.
Ojalá se me hubiese ocurrido a mí un comienzo semejante. Ese es el golpe que necesita un lector para quedar inmovilizado. Un buen patadón en los huevos que le quite el aliento y lo paralice. Ahí tenés, escapate ahora, dejá el libro y abandoname si podés».