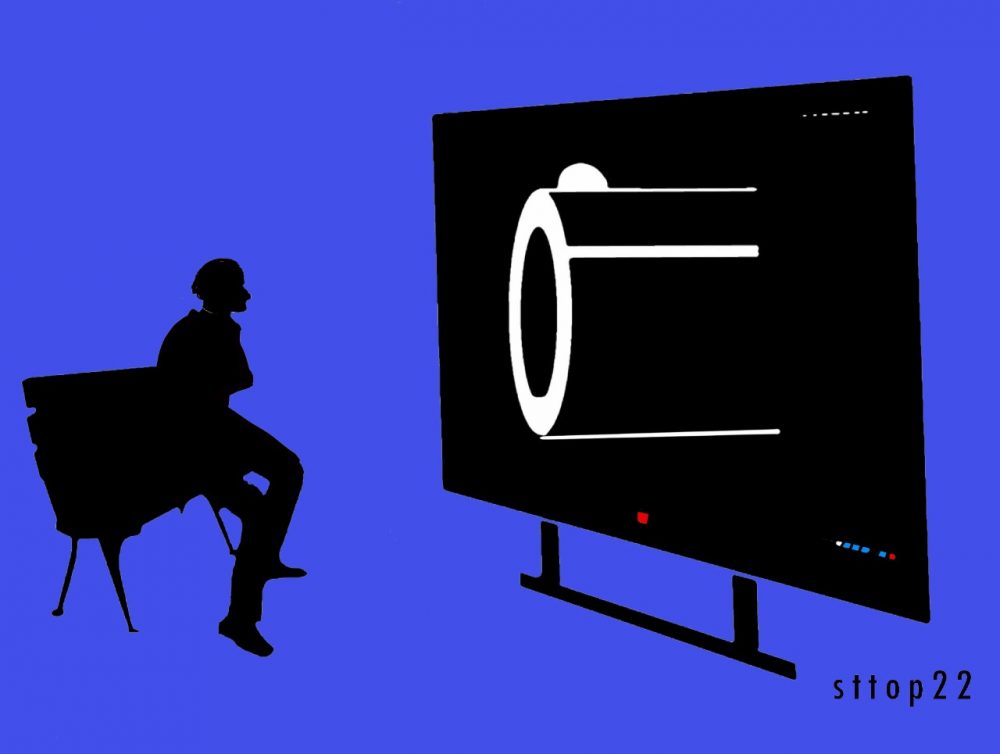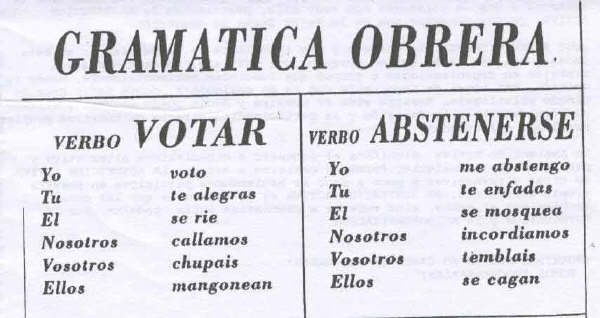Nueva Palmira, ciudad puerto, oeste de Uruguay, acaso diez mil habitantes, ahí nomás del kilómetro 0 del Río de la Plata.
Años setenta. Fiebre del sábado por la noche. John Travolta. Bee Gees. Focos de luz movediza por toda parte. Relumbrones rojos y amarillos, azules y verdes. Esferas de espejos cuneiformes suspendidas en el aire. El cuerpo de Travolta, empapado en sudor, que se entrega a contoneos estrambóticos; un miembro por allá, otro por acá, brazos erectos y dedos acusadores, piernas endiabladas, la cadera metida en un juego de oscilaciones formidables.
El Cotorrero vio la película y cayó rendido.
Cada día, a escondidas, presa de una inspiración fogosa imposible de aplacar, se puso a ensayar los pasos de Travolta de cara a un antiguo espejo de placar. Tenía diecisiete años. No podía estarse quieto. Quería bailar. Una noche de la primavera de 1977 se aventuró en la pista de baile de Edimar, un boliche de la calle Artigas. “Te pago una pizza, una cerveza y un paquete de cigarrillos si te animás a bailar”, lo retó el tío. Y el Cotorrero fue. Pidió música de Bee Gees y vibró de contento. Y su cuerpo se deshizo en mil volteretas. Y los parroquianos quedaron boquiabiertos. En Nueva Palmira empezaron a llamarlo John. “Ahí me consagré”, decía.
Entonces metió un puñado de prendas en una mochila, y, pese a las quejas y los presagios de malaventura que le gritó la familia, partió hacia Punta del Este. Comenzó a trabajar en la construcción hasta que un buen día cobró coraje y resolvió probar fortuna en “La carpa discoteque”. El empresario Carlos Restano lo contrató. El recuerdo lo hunde en reflexiones. “Si no sabés lo que querés, no sabés lo que podés. Y yo quería bailar”. A lo largo del día gastaba las horas en la obra, y en las noches se abandonaba al baile, a la construcción de una carrera que se le antojaba ineludible. Noches repletas de aplausos y flashes y gritos histéricos. En 1978 experimentó la sensación de haber alcanzado una atalaya. Ganó el concurso de baile organizado por Restano: dos botellas de champagne, trescientos dólares, y fotografías y comentarios en el diario El País y en la revista Punta Color. Nueva Palmira supo de su existencia. Tres temporadas magníficas en Punta del Este. Pero todo se desmoronó con la velocidad de un guiño. “Sucedió de pronto. Estaba clavando unas maderas y sentí algo raro, ganas de irme. Corrí hasta la playa y allá, por arriba del mar, se me apareció la bola de espejos, giraba sobre las olas, y había muchos pájaros, me rodeaban, y podía escuchar a los Bee Gees. A mi lado nadie veía lo que yo estaba viendo y viviendo, porque lo vivía, era una realidad. Me asusté”. Los médicos de la Colonia Etchepare y del hospital Vilardebó hicieron a un lado toda vacilación. Esquizofrenia. Y actuaron con insolente premura. Electroshocks. Dos, tres. Vaya paradoja. El, John, que en su infancia a poco estuvo de morir electrocutado cuando de manera ingenua posó una mano en una lamparilla, sometido de pronto a la medicina salvaje del mazazo eléctrico. Infinitud de años encerrado. “Mami dice que no coordino. Y mi psiquiatra se ahorcó”. Los ojos entre grises y azulados del Cotorrero me miran con incredulidad y un dejo de ironía. “Se ahorcó, y eso que era psiquiatra”. A mediados del año 2000 tuvo una recaída. Trepó a la cama y sin mucho rodeo se lanzó a la nada con el propósito de volar, de sumergirse en otro viaje. “Sí, he viajado mucho a través de sueños”. Escribe cuentos y en las palabras de Paulo Coelho, cuyos libros devora con místico placer, procura respuestas.
Conocí a Carlos Fracaso, a quien llaman Cotorrero, o simplemente John, años atrás. Apareció de improviso en mi casa, una tarde de domingo, con un manuscrito entre las manos. Un cuento. Solicitó mi ayuda para editarlo. La narración refería los infortunios de un jugador empedernido que viajaba a Florida para rendirle culto a San Cono. Fracaso, el Cotorrero, había escrito en las primeras líneas: “Todo sucedió en la postrimería del otoño. En mi pueblo, una pequeña geografía situada entre los departamentos de Colonia y Soriano, el invierno había comenzado a anunciarse a través de repentinas heladas …” Ultimos bostezos del otoño, como hoy; invierno atolondrado que ignora límites y a través de repentinas ráfagas de hielo anuncia su advenimiento, como ahora, en tanto Carlos me abraza y despide en el umbral de su casa. El cuento lleva un título que parece cuento: Un hombre de suerte.
Esta noche, me cuenta mi buen amigo Nino Roselli, periodista del semanario El Eco de Palmira, el Cotorrero murió. Semanas atrás. “Hace casi tres años lo habían operado de cáncer de garganta y había quedado mudo. Cuando venía a visitarme a El Eco, lo hacía con un cuaderno en el que escribía para comunicarse conmigo”.
Salú, Cotorrero.