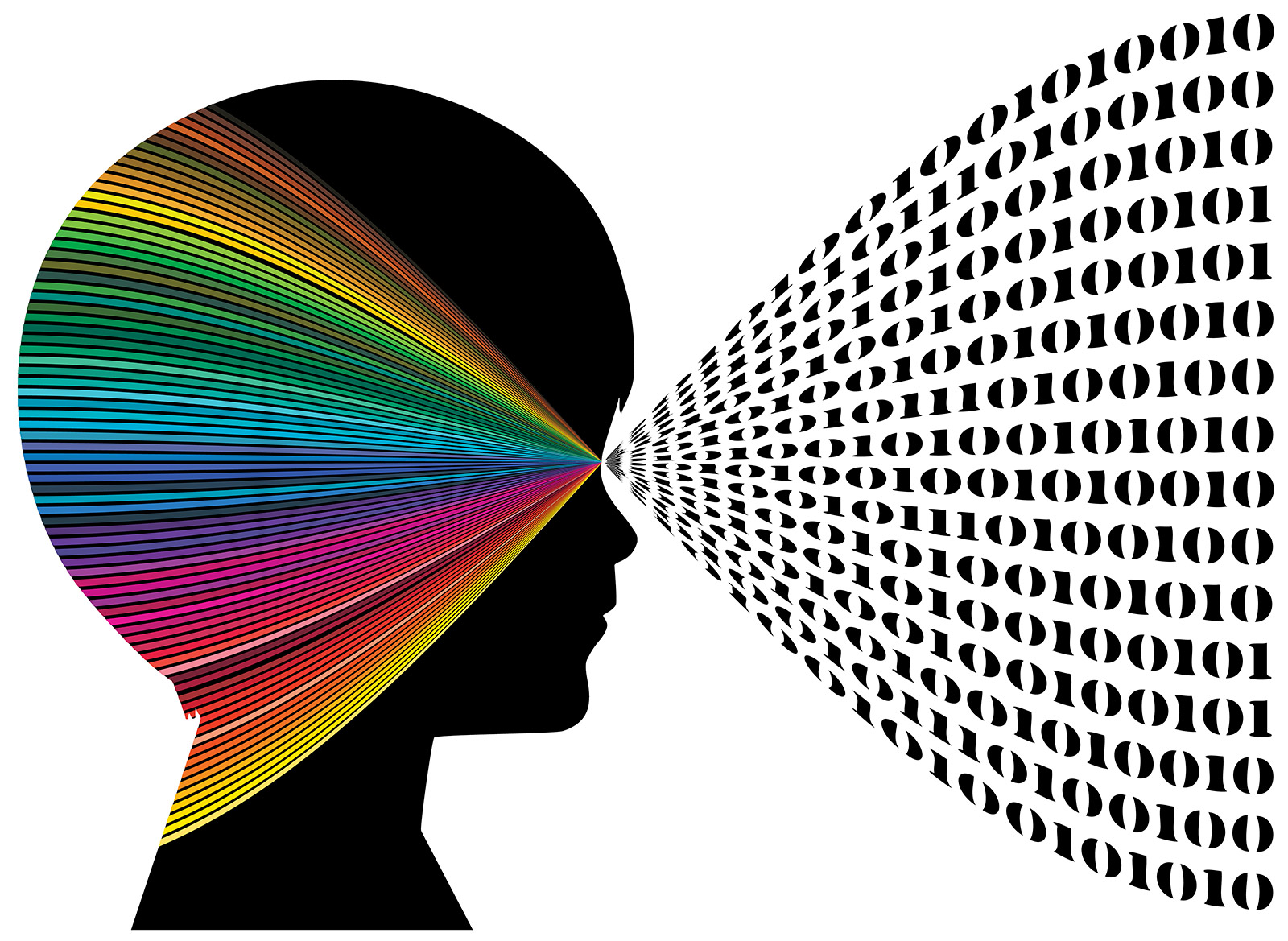Las cosas serían un poco más llevaderas si todos, absolutamente todos, entre ellos los mismísimos peronistas, comprendiéramos de una buena vez por todas que a esta altura de los acontecimientos el peronismo no es una ideología ni un proyecto específico, menos aún un designio inequívoco, sino un sencillo, y a la vez inextricable, estado de ánimo. Una continua experimentación de emociones y afectos. Y el ánimo tiene esa costumbre de dejarse llevar y también la de ponerse como terco, pero no por convicción, quizá por una cuestión de exceso o falta de ánimo. De repente un entusiasmo que estalla; de pronto, una sensación de ahogo que tumba. Y está bueno que así sea. Uno no tiene la menor idea de lo que tiene en mente un peronista. Pero, en cambio, uno ya sabe de antemano lo que tienen en la cabeza los antiperonistas criados de ese modo antiperonista y cuasi racial. Los que tienen náuseas cuando escuchan o ven a un peronista. Les caería muy bien que no existieran. Si pudieran hacerlo, los borrarían, como en esos jueguitos de guerra. Esos son los enemigos frontales de este peronismo de ánimo arruinado. Qué melancolía causa esta batalla que tiene como punto focal la torpeza y la estupidez.