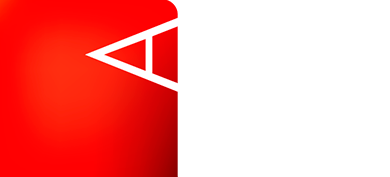Redacción Canal Abierto | Este viernes comienza la Feria Independiente por el Derecho a Leer (FIDeL), oraganizada por ATE junto a más de veinte editoriales independientes. Entre las actividades que se desarrollarán a lo largo del fin de semana en el Centro Cultural Leopoldo González (Av. Independencia 448, CABA), destaca la apertura a cargo del reconocido intelectual Horacio González, sociólogo, ensayista y docente. “El derecho a leer” es el título elegido para la charla que brindará a partir de las 18.
“El derecho a leer es una expresión reciente, que invita a considerar el mundo del derecho, las reglas y las normas como un mundo de garantías y proposiciones en términos del igualitarismo y de la formación ciudadana en términos democráticos”, afirma González en dialogo con Canal Abierto.
En esta entrevista exclusiva, el ex director de la Biblioteca Nacional aborda las distintas formas de lectura y aprendizaje, el rol del estado en las políticas públicas culturales, los recortes en Ciencia y Técnica, y la discusión en torno al derecho a la comunicación. Además, su mirada sobre el escenario electoral de cara a las presidenciales.
¿En qué términos se puede pensar la lectura como un derecho?
-Tiene un cierto aire a las interpretaciones de la teoría democrática en términos de su valor social y de la promoción de una distribución de los bienes simbólicos en términos equitativos. Pero ahí no acaba el problema, sino que ahí se inicia, porque después se trata de que la lectura aparezca como un lugar de ramificaciones de recursos literarios de los más plurales, diversos y a veces enigmáticos, y la pregunta fundamental sobre cómo se produce el traspaso de ese límite entre la no lectura, el desinterés por ese encadenamiento de símbolos que es la lectura a partir de un momento anterior en que existe escaso interés o una lectura apenas promovida por exigencias técnicas de la vida cotidiana. De modo que, de todos los estamentos de lectura que podamos imaginar, la lectura escolar, que no introduce mundos culturales, espirituales o mitológicos específicos, o la lectura técnica profesional, me da la impresión, dado que esto es un problema o un debate, que el derecho a la lectura es el refinamiento del ideal ciudadano en términos de intereses sociales de transformación y de compromiso con las grandes causas y utopías de la humanidad.
En este sentido, la lectura no aparece en el plano en que a veces la encontramos, como un sistema técnico de incorporación de sujetos o individuos en la reproducción de la formas de dominación. No es posible imaginar que no exista la lectura en cualquier lugar que sea. La lectura es algo que hoy forma parte del mercado. Por lo tanto, en ese plano de lectura de mercado se producen formas de contacto con órdenes, con requerimientos empresariales, con formas de dominio y con el establecimiento de jerarquías. Por lo tanto, la lectura aparece como instrumental técnico, no por eso desvalorizable, pero que tiene ese primer plano de construcción de una sumisión o de una revalorización tolerada. Me parece que lo que un movimiento sindical, popular o un partido político o una universidad entienden como lectura, es la capacidad de moverse en un mundo de fórmulas diversas, plurales y cambiantes de expresión que continuamente van haciéndose preguntas a sí mismas. Es el mundo fundamental de la pregunta por el ser, y en especial por el ser político o por el ser comunitario. En ese sentido entiendo qué significa leer y cómo nos introducimos al mundo de la lectura. Es sinónimo de introducirse a un mundo de debates, de escritura y de conocimientos que contrapone a la lectura mecánica y a la lectura instrumental del mundo empresarial, la lectura utópica y libertaria. Me parece que esa es una opinión que puede ser defendida apreciablemente.
Cuando se plantea la existencia de un derecho, aparece inevitablemente la presencia del Estado como responsable y garante del mismo. ¿Cuáles cree que pueden ser políticas públicas tendientes a garantizar el derecho a la lectura?
-Pero si tenemos en cuenta la historia de la lectura en Argentina, podemos decir que los primeros grandes planes de alfabetización que fueron en la época de Sarmiento y Avellaneda y la creación del sistema público de bibliotecas y escuelas suponía la creación de un mundo de ciudadanos que estuvieran vinculados al trabajo en condiciones de asalariados capaces de comprender los requisitos y las normas de la producción. De ahí que la lectura desde un punto de vista como el de la famosa reforma ortográfica de Sarmiento en el siglo XIX, que era mundo en el que el trabajador, el proletario, el obrero, el sirviente estuvieran en contacto con símbolos de comprensión inmediata que presupusiera que el trabajo es un trabajo hecho en orden y con la disciplina que establece producción capitalista. Eso no necesariamente desmerece un plan de esta índole, pero lo ubica en los grandes términos históricos en que en el mundo industrial se plantearon las cuestiones referidas a la lectura. Eso, después, puede terminar perfectamente en ámbitos en los que se responda críticamente a los proyectos institucionales de lectura y de escolaridad basados en la construcción del mundo disciplinario de la clase trabajadora, como siempre ocurrió. Por eso Sarmiento es un tema tan complejo en Argentino.
En el kirchnerismo la lectura fue acompañada por tecnología, el reparto de pequeñas computadoras. Se interpretaba, y eso también establece un debate interesante, que la lectura sola debía ser acompañada por imágenes, que es lo que caracterizaría al mundo contemporáneo y, por lo tanto, eran necesarias las grandes tecnologías, que se denominaban nuevos soportes, como la computadora, para establecer lectura en pantalla, no abandonar la lectura en papel y al mismo tiempo hipervincular las imágenes con más ductilidad y más provecho. Esa también es otra discusión porque todo lo que ocurre dentro del aula hoy es muy delicado. Hoy el aula no es la voz del profesor y de la maestra, sino que son múltiples voces que se disputan entre sí con las tecnologías que, aunque no las introduzca el estado, de cualquier modo existen en las aulas a través del teléfono celular. Por eso es todo un desafío el soporte bajo el cual se lee. Por lo cual el libro, al que no conviene llamarlo soporte, pero se lo llama así porque se lo compara con las tablets y los instrumentos informáticos que hoy sostienen al texto, introducirlo hoy en la lectura supone algún tipo de argucia pedagógica en el aparato escolar y también en el sindical respecto a como colocar la dimensión del texto en términos ensayísticos, técnicos, ficcionales o novelísticos, de modo tal que no pese tanto la idea del soporte y el texto tenga la vieja dignidad que tuvo en siglos pasados de introducir en un mundo simbólico, imaginario y de comunidad, tanto de comunidades reales o de irrealidad que establece la ficción, de donde se obtienen después los mayores motivos para la participación pública y política. Por eso la palabra lectura y como introducir a la lectura es fundamental para cualquier acto de gobierno y para cualquier acto comunitario.
¿Piensa que ese tipo de políticas pueden ser impulsadas desde un gobierno como el actual?
-La respuesta en este momento es no. En la situación actual, vemos un horizonte de desastre. Vemos un gobierno que no tiene el menor interés de promover ningún tipo de lectura para ninguna cuestión. Es necesario decir que todas las políticas de los últimos tres años y medio de Macri estuvieron totalmente en contra y fueron adversas a cualquier proposición que ampliara el mundo cultural del lector, que es el ciudadano y el trabajador a cualquier política del gobierno. Simplemente no las hubo. Y no sólo no las hubo, sino que se cuestionaron las políticas anteriores. Por último hay que agregar que el estado anterior compró millones de libros para repartir en todas las escuelas. Eso también es un gesto de gran importancia. Es tan importante conducir la lectura de un libro como dejar los libros en el lugar donde el lector con libertad absoluta los encuentra. Muchas veces es más importante el encuentro casual de un libro que la lectura dirigida en los planes de estudio, tanto de la primaria como de las universitaria. En eso reside un poco la libertad de la relación literatura-lectura y formas de emancipación que se encuentren en desarrollo en una sociedad.
La aparición de nuevas tecnologías siempre supuso la desaparición de prácticas anteriores. En el caso de momentos en los que aparecieron tecnologías que hoy ya son obsoletas, como pudieron ser la televisión o los video juegos, se las veía como posibles boicoteadores de la lectura. Las nuevas tecnologías de hoy, como el celular o las computadoras y la aparición de redes sociales generan, desde su lugar, algún tipo de lectura y escritura. ¿Cómo encuentra esta relación?
-El mundo de la lectura, que desde luego no va a desaparecer, resistió muy bien la aparición de la televisión como la que venía a decirnos «basta de textos, empezó el imperio definitivo de las imágenes». Eso es una imposibilidad, porque basta hablar para que podamos decir que hay un texto, por más que no haya una transcripción inmediata. Entonces, es evidente que a la lectura por medio de aparatos no sólo no hay que condenarla, sino que hay que reutilizarlas pedagógicamente también. Y eso es un desafío para el aula. Por eso creo que se equivocaría quien cree que muchos celulares prendidos mientras habla el profesor son adversos al papel del profesor y lo degrada. La cuestión es encontrar la forma de combinar, articular y dialogar entre la voz pedagógica y el modo en que se implantan los textos y las informaciones. Hay invitaciones a usar todos esos nuevos instrumentos, como pueden ser Wikipedia o Google, de modo que no sean capaces de dominar ellos la voz del profesor sino a la inversa. Y ahí se produce una situación totalmente novedosas. Pero eso hay que crearlo con políticas públicas. En este momento hay que decir que no existen porque ni se plantean ese problema. Este es un gobierno que ha desculturizado a la Argentina. Y no por decir cultura en el sentido elitista ni exquisito. Han desculturizado a la Argentina y han empobrecido a la ciudadanía y a la política y eso sí es grave.
Tomar Babel por asalto
Entre 2005 y 2015, González estuvo al frente de la Biblioteca Nacional. Su trabajo en la dirección, le dio al establecimiento un perfil hasta entonces inédito, con actividades que plantearon la apertura de ese espacio a otros públicos por fuera de la academia y la erudición, proponiendo actividades como recitales de música, ciclos de cine y muestras de arte. También la actividad del museo de la biblioteca tuvo un impulso novedoso, al tiempo que planteó la actividad editorial para rescatar textos de la historia argentina a los que el mercado había confinado a la descatalogamiento desde hacía años.
Esta identidad de la Biblioteca fue abortada con la llegada de Macri a la Casa Rosada y Pablo Avelluto al entonces Ministerio de Cultura, hoy devaluado a la categoría de Secretaría de Estado. Desde 2015, trabajadores que venían aportando para el crecimiento de la biblioteca fueron carne de telegrama de despido, trasladando a esa institución la lógica Cambiemos para todo aquello en lo que el estado pueda intervenir favoreciendo la democratización de la sociedad, en este caso en el ámbito del conocimiento.
¿Qué balance hace de su paso por la Dirección de la Biblioteca Nacional?
-Fue un trabajo colectivo de mucha gente. Salió como aporte de muchas personas que ya estaban en una biblioteca un poco ociosa.. No había un plan cultural, libre, abierto. Cuando se dice plan parece que hay pautas muy cerradas, pero lo que hicimos fue invitar a mucha gente que ya estaba en la biblioteca y después otras que se incorporaron a pensar situaciones como una biblioteca que edite. Así se editaron muchos libros del acervo nacional que no estaban en el mercado. Y no competimos con ninguna editora, porque ninguna editora editaría esos libros, que son títulos fundamentales para el estudio del pasado argentino. Los espectáculos eran espectáculos pensados en relación a los libros y su vinculación con a música o la pintura. Trabajamos sobre una hipótesis de relación entre las artes, como todos los siglos tuvieron su gran teoría al respecto de la música, la pintura y la literatura.
La relación del archivo y el museo con la biblioteca también es una relación importante. No tienen por qué ser cuestiones diferenciadas entre sí, como lo ahora lo son en Argentina, porque dependen de distintos ministerios. En otros países no es así. Además, el mundo digital unifica cualquier institución, por más que dependa de otras diferentes y heterogéneas. Esa unificación digital también hay que examinarla con cuidado, porque así como hay que digitalizar el viejo acervo en papel que es la historia de los países, al mismo tiempo tiene que haber una selectividad en la que tiene que haber un cuidado y una orientación de cómo usarlo. No todas las bibliotecas lograron hacer eso. El modelo ideal es el modelo francés de la Gallica, en donde es posible encontrar toda la literatura y las artes francesas bien digitalizadas y con un sistema de relación con el lector muy estimulante. En nuestros países latinoamericanos hay que pensar algo parecido con las características que tiene el nivel de desarrollo cultural y tecnológico de nuestros países. En lo demás, la biblioteca era una biblioteca viva, sin molinetes. Ahora, lamentablemente, la idea del molinete es un símbolo muy odioso, en el que para entrar hay un control con una cámara de seguridad. El lector que entra es de entrada sospechado. Nosotros hicimos lo contrario, el lector que entraba era un lector que era invitado a abrirse a todo lo que encontrara en la biblioteca en absoluta libertad de movimiento.
¿Cómo se encaró la apertura de la biblioteca a la comunidad? ¿Qué rol cumplían eventos, a priori no vinculados con la literatura?
-La lectura se impulsa cuando se escucha una palabra desconocida, ya sea la recomendación de un amigo, de hacer una película que tenga una novela detrás y uno descubre la novela por la película, a veces ocurre a la inversa. Basta una insinuación para llegar al mundo de la lectura. Nada de eso reemplaza al maestro y la maestra. Eso me parece fundamental decirlo, porque escucho por todos lados hablar de los planes futuro para el 2030, donde desaparecería la escuela y la educación sería toda a distancia, sólo por redes. Eso sería el imperio de las grandes corporaciones del lenguaje y las personas serían víctimas de un pensamiento único, aunque es difícil imaginar en qué terminaría un proyecto de ese tipo. Por eso los estados, además de ser más democráticos y más porosos a la sociedad civil y cultural, tienen que seguir pensando la escuela, renovándola sin dudas, pero pensándola en clave sistemática de la vida cultural que ramifica la lectura y toda clase de práctica de vida. Me parece que la escuela tiene que ser innovadora en el sentido en que tantos innovadores a lo largo de los siglos pensaron a la escuela, no como un lugar de autoridad sino como un lugar de conocimiento libre donde la relación del texto con la vida está permanentemente presente. Eso también me parece que debe formar parte hoy de un preocupación central de quiénes encaren el profundo desafío de derrotar electoralmente a este gobierno. Y, ya que hablamos de política cultural, es la que acompaña a la política económica: así como la política económica es muy destructiva, la política económica también lo es. No digo que no haya espectáculos y formas artísticas, que no se escriban muchos libros y haya muchas editoriales. Lo que digo es que no hay es una política cultural que sostenga en forma coherente y lúcida la autopercepción de una sociedad como una sociedad como una república de lectores.
Lo que vendrá
A lo largo de su vida, González siempre vinculó su actividad académica con su militancia política, enrolado siempre en sectores del peronismo. Además de su rol como funcionario, González expresó su apoyo a las políticas impulsadas por los gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner desde el espacio Carta Abierta, en el que se nuclearon intelectuales de distintas ramas de la cultura nacional.
Ante el inminente escenario electoral que ocupará los próximos meses y en el que se definirá el destino del país, según quién gane las elecciones y qué modelo de país se imponga a partir del 10 de diciembre, Canal Abierto consultó a GOnzález por la actualidad política.
¿Cómo recibió la noticia de la fórmula Fernández-Fernández?
-En principio la veo bien, con la extrañeza que eso supone. Cristina Fernández aparece como la autora, la que oferta o la que construye la situación y Alberto Fernández, que estaría en primer lugar, es construido por la que aparentemente ocuparía un lugar subalterno. Espero que eso no provoque ningún dilema ni problema. Debido a eso, me parece que como invención política es sumamente novedosa en Argentina y creo que puede dar buenos resultados. Esto parte de un pensamiento exigido por la situación tan difícil que tiene el mundo, en una situación en la que hay una guerra latente, que es comercial, pero que es una guerra. También hay una situación latinoamericana muy desfavorecida por la presencia brutal del Fondo Monetario Internacional y todas sus agencias y en Argentina especialmente por un modo de gobierno que controla a la ciudadanía con toda clase de artificio de espionaje. De modo que, ante una gravedad como la que estamos viviendo, la gran discusión que he escuchado entre amigos y con otras personas es cómo imaginar una fórmula que no se esperaba, con un Alberto Fernández que en tiempos pasados tuvo serias críticas al gobierno de Cristina y, por otro lado, despertó en muchas personas, entre las que me incluya, cierto recelos por su forma de entender a los miedos de comunicación o los tributos que tenía que rendir el mundo agrario. Y ahora está encabezando la formula. Por eso todos tenemos que pensar si, en virtud del horizonte tan agraviante que vivimos y la forma abismal que está casi toda la humanidad, una fórmula de este tipo, que promete más moderación o revisar algunas de las medidas más atrevidas del pasado, si la meditación que hacemos sobre ella es aceptar que es lo posible frente a un mundo desdichado o si se podría discutir en términos de pretender más realizaciones atrevidas que ingresen nuevamente en el debate sobre los medios de comunicación, la reforma de la justicia, el sistema tributario argentino o la renegociación de la deuda.
Me parece que es un debate importante y que es un debate a hacerlo a condición de que, metidos en esta urgencia electoral, no se desfavorezca con un debate inoportuno la posibilidad de que esta fórmula, que no tiene de antemano una situación que podríamos decir triunfal, porque va a ser una dura pelea. Porque estamos ante un gobierno que utilizó instrumental democrático, pero que su esencia y en su espíritu no es democrático. Por eso es de temer que empleen todas las argucias propias de los fraudes informáticos. Con esto nadie debe asustarse, pero no es un gobierno al que, por los apoyos mundiales que tiene, se lo vea en condiciones de cumplir un ciclo democrático. Por eso tiene que ser un triunfo electoral muy fuerte, muy claro y muy diáfano, hecho con armas genuinas de una campaña electoral en la que se diga realmente lo que se va a hacer y no una campaña electoral basada en tecnologías de la creencia, formulando temas que obliguen a experiencias artificiosas, al contrario de la campaña que hizo Macri. Yo creo que se gana mucho más fácilmente acercando el modo de campaña al modo de gobierno, que haciendo una campaña que después no tiene nada que ver con el gobierno. Por lo tanto es una discusión abierta el programa, como la fórmula va a ejercer el trato entre dos personas que fueron amigos, que son amigos, que tuvieron vicisitudes en su amistad, que hacen énfasis políticos que no son siempre los mismos. Entonces todos los que vamos a votar tenemos esa carpeta abierta de preguntas que me parece legítima y que al mismo tiempo debe ser cuidadosamente tratada en relación a las graves exigencias que tiene Argentina, Latinoamérica y el mundo.
Uno de los sectores fuertemente atacados por el actual gobierno fue el de ciencia y tecnología. ¿Qué espera que haga un gobierno de signo contrario en caso de ganar las elecciones?
-No les interesó, porque piensan ciencia y técnica como un país tributario que goza de su servilismo y goza al mismo tiempo de destruir lo que se había hecho en esa materia, particularmente el Arsat. Esa destrucción debería motivar la risotada del necio respecto a como rompe un juguete nuevo. Con Arsat, y en otros momentos Argentina también, eran avances tecnológicos, puesto que no es un mero satélite, aunque eso también tiene una gran importancia. Son industrias subsidiarias, son pensamientos de la tecnología de la comunicación no como un artificio que convierte a los ciudadanos en consumidores de tencologías acríticos, sino una tecnologías democrática o una democratización tecnológica de otra índole. Yo creo que un gobierno novedoso tiene que pensar en esos términos: la tecnología no como una forma de la razón instrumental, sino como una forma de creación de nuevas comunidades basadas en el aumento de la calidad de vida. Si no hubiera eso, las tecnologías no tendrían su razón de ser. También hay que pensar en la invitación a una sociedad de que entren en relación a la tecnologías juntos con ciertos valores de justicia, tolerancia, de convivencia, de utopía y de renovación de las fuentes de vida en relación a las grandes fuerzas opresivas que subsisten en el planeta. Que no sean tecnologías de destrucción, sino tecnologías que tengan bien claro en su proposición como tales, es decir, en la racionalidad con la cual se las piensan que son tecnologías para humanizar las capacidades y la respiración de las comunidades que se forman en toda sociedad.Si queremos, podemos llamarlos felicidad pública, aunque estemos muy lejos de ellos. Yo tengo la expectativas que, aún pudiendo cada uno tener reservas con las listas que se van a armar, porque van a ser listas amplias y entrarán toda clase de personajes con itinerarios heterogénesos y a veces oscuros, pero sin embargo me parece que esa gran configuración, si tiene a Cristina como garante y a Alberto Fernández como un político sensible, va a poder tratar todos estos temas no solo como políticos tradicionales que hicieron una sumatoria elegante o eficaz. Esa sumatoria tiene que convertirse no en algo cuantitativo, sino algo cualitativo en el orden emancipatorio.
¿Y qué le pareció la opinión de Alberto Fernández sobre los medios de comunicación como empresas?
-El siempre tuvo vínculo mayor con los medios de comunicación y creo que su momento no fue partidario de la ley de medios que muchos apoyamos y movilizó a miles y miles de personas. Creo que es una discusión que no la veo como un obstáculo. Lo veo a Fernández, con quien no coincidí en muchos momentos y hoy escucho con atención su palabra esperando de ella una nueva sensibilidad hacia esos problemas, dada la gran responsabilidad que es muy probable que tenga que asumir. Por lo tanto me da la impresión que no puede haber una democracia plena con los medios de comunicación concentrados, que tienen como peculiaridad no sólo estar entre las cinco o seis grandes empresas del país, por lo tanto tienen un dominio muy directo y efectivo, sobre todo la producción en el país: de la producción de símbolos y la producción de bienes materiales. Espero que frente a esos monopolios haya medidas que democraticen los medios de comunicación y los desvíen de su destino de tener un lenguaje agresivo permanente y constante. Encima formulan conceptos como la grieta, que son insustentables desde el punto de vista del conocimiento y son como imputaciones a toda la oposición de ser los generadores del mal. Eso es necesario que se comprenda y que sea un tema del cual se hable. No veo la dificultad por la cual la fórmula, que probablemente salga electa, vuelva a tratar el tema con las enseñanzas que produjo el período anterior. No sólo no se trata de repetir, sino que aquel que quisiera repetir el pasado no lograría hacerlo nunca, porque no somos entes repetitivos y redundantes. Somos entes, agentes o sujetos de una experiencia. Por lo tanto, el problema no ha desaparecido y la experiencia puede aconsejar que se lo trate de diversas maneras.