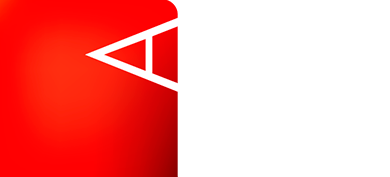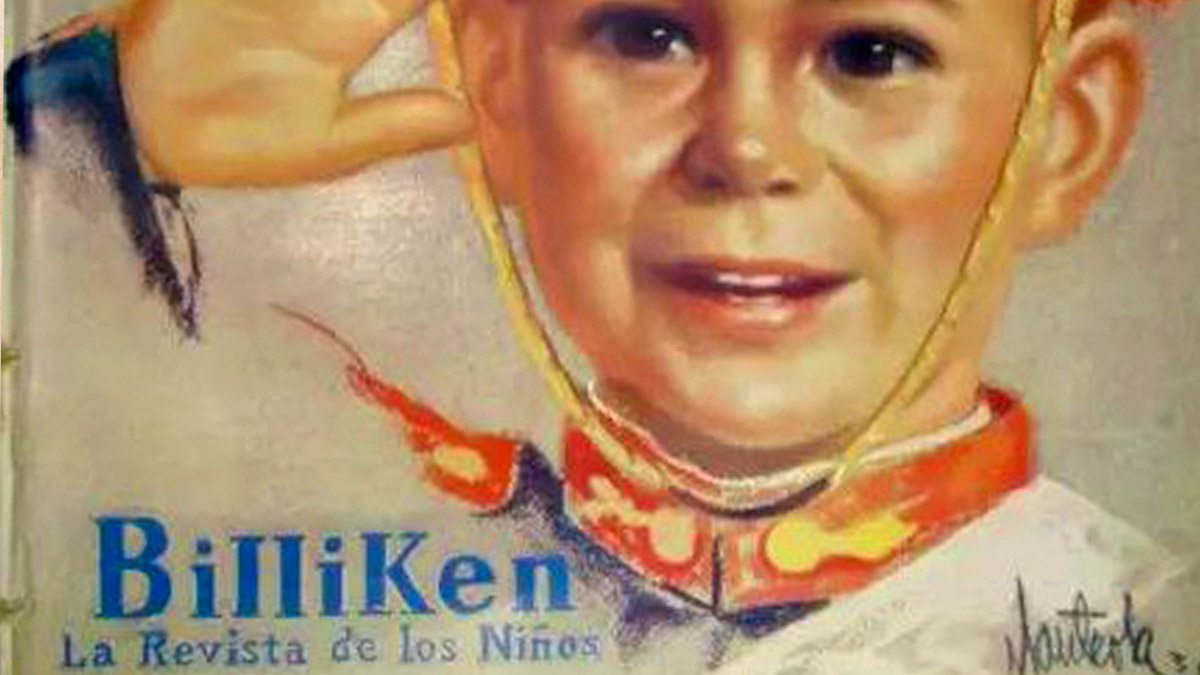Por Carlos Saglul | ¿Qué huellas dejaron en nuestra cultura el terrorismo de Estado, el tremendo ajuste neoliberal? Paula Guitelman, licenciada en Comunicación Social, investigadora, autora del libro “Infancia y dictadura”, revisó con nosotros esa herencia. ¿Cómo pesa aquella lección de terror y egoísmo en padres que hoy se indignan porque en la escuela se habla de un desaparecido como Santiago Maldonado?
–El proceso modeló a la sociedad durante el terrorismo de Estado no solo a través del miedo directo (desapariciones, asesinatos), sino también mediante la educación (escuela, medios). ¿Cuál suponés que es la herencia de todo aquello?
-Existen múltiples investigaciones académicas que confirman que, en forma paralela al plan sistemático de detención-tortura-desaparición y del funcionamiento en los cientos de centros clandestinos de detención y tortura, existió un plan sistemático, premeditado y orquestado en todo el país con vistas a ejercer sus efectos en el ámbito educativo y en el cultural, es decir, en la dimensión simbólica de la sociedad y la cultura, en el plano de la construcción de sentidos.
Como contrapunto a esa cara oculta y pretendidamente invisible respecto de las acciones sobre los cuerpos, existió un accionar visible, llevado a la práctica a la luz del día y observable en múltiples acciones tendientes a la represión y el disciplinamiento de las conductas y las ideas.
En los campos educativo y cultural también se operó a través del miedo, de la censura, la persecución y la represión. A su vez, existió la autocensura y el autocontrol respecto de las lecturas y los materiales avalados, aquellos que no suponían un riesgo. En este sentido, ha sido investigado y probado que existieron cuentos, relatos y hasta manuales escolares censurados. También se llevaron a cabo quemas de libros.
De esa forma se entendía, según las palabras de Ramón Camps, a la “cultura como campo de batalla”. Allí también puso el foco el ojo censor, prohibiendo y persiguiendo todo material que atentara contra los principios de la moral occidental y cristiana. Y, como dije antes, no fueron hechos aislados sino que fue un plan de alcance nacional.
El Ministerio del Interior centralizaba las acciones y a través de la Dirección General de Publicaciones ejercía el poder de policía, interactuando con los servicios de la SIDE. De hecho, en nombre de la “Operación Claridad”, en 1979, se realizaron acciones de espionaje, investigación y persecución de referentes de la educación y la cultura, buscando identificar cualquier rasgo de “subversión”. Así, existieron distintas medidas dispuestas a garantizar esta “depuración ideológica” que los militares consideraban indispensable para, a su entender, combatir al supuesto enemigo interno que operaba en las escuelas y los hogares propagando una enfermedad moral.
Por otra parte, se contó con la complicidad de los grandes grupos mediáticos que realizaron su labor en esos años, varios de ellos interesados directos en las políticas dictatoriales en materia económica y legislativa, ya que se verían claramente favorecidos como quedó explicitado en el caso de Papel Prensa S.A. Por ejemplo, los grupos como Clarín o Editorial Atlántida, inclusive en su revista infantil Billiken, desarrollaron un trabajo funcional al régimen, entre otros modos, reproduciendo sus principios ideológicos rectores, su jerga castrense o la humanización de figuras pertenecientes a las Fuerzas Armadas
-¿Sabemos cuál fue el mensaje pero no de qué manera se recibió?
-No podemos realizar un análisis de su recepción ni de sus efectos, pero podemos inferir que sus ecos resuenan hoy en día simplemente viendo la actualidad y permanencia de ciertos discursos en la agenda mediática y en la esfera pública que parecieran estar a la orden del día de los argumentos dictatoriales.
El ideario dictatorial repetido insistentemente en la escuela y los principales medios de la época ha dejado una herencia marcada que es fácilmente comprobable, por ejemplo, en los comentarios que realizan los lectores a las notas vinculadas con los derechos humanos. O tengamos presente, sin ir más lejos, la campaña que lanzó el Gobierno en la misma semana en la que se conmemora el día del detenido-desaparecido, para denunciar cualquier mención al caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en las escuelas. Ahí contamos con una clara evidencia respecto del modo en que para gran parte de la sociedad le importa más que a sus hijos “no les hablen de política” que el hecho de que desaparezca el hijo de otro
-Hablamos de gente que hoy tiene entre cuarenta y cincuenta años: esta experiencia del terrorismo de Estado fue seguida por otra igualmente traumática, el neoliberalismo de los noventa. ¿Fueron complementarías?
-La última dictadura militar encarnó, por un lado, un plan político, y, por el otro, uno económico. Es decir, el terrorismo de Estado no solamente estuvo erigido en un pilar que apuntaba a una “reorganización” del país en el plano político, sino también en el plano económico y productivo, con consecuencias que perduran hasta la actualidad. El plano político y el plano económico no estaban aislados uno del otro sino que, justamente, se complementaban y retroalimentaban.
Este modelo económico liberal y aperturista, con el acento puesto en la valorización financiera, contó con la complicidad civil y la responsabilidad empresarial durante la dictadura, pudiendo identificar empresas concretas que se beneficiaron de la política económica implementada; y que tomaron medidas colaboracionistas que llegaron al extremo de habilitar parte de sus edificios para que funcionara en la propia fábrica un centro clandestino de detención y desaparición, como el caso de Acindar. Es decir, empresas copartícipes que también fueron responsables del terrorismo de Estado. Por eso hablamos de dictadura cívico-militar.
En suma, el país pasó de un esquema centrado en la industrialización destinada, principalmente, al mercado interno hacia otro que, en un contexto de creciente endeudamiento. Se privilegió la valorización financiera del capital y la transferencia de recursos al exterior, el fuerte endeudamiento externo y la desestructuración productiva y, en consecuencia la profundización de una distribución desigual del ingreso.
Nuestro presente, también gracias a la reactualización en el marco de las políticas neolibelarles del menemismo y las medidas económico-políticas del actual gobierno, es heredero de todas estas medidas, con sus secuelas
-Me vino a la memoria un juego que mencionás en tu libro y salía en la revista Billiken: se trataba de encajar figuras en sus siluetas, cada una tenía su lugar. ¿Eso tiene poco que ver con la sociedad, la realidad? ¿Dónde va lo que no encaja?
-En Billiken, como durante la dictadura, se apostaba a una estandarización de pensamientos, conductas y apariencias visibles. Justamente todo aquello que no encaja, que parece disfuncional, distinto, es digno de ser considerado subversivo, disruptivo, perturbador del orden. Por eso la Billiken de la época estaba tan preocupada por identificar, saber quién era quién en la manzana del barrio. Identificar era casi una obsesión
-Hablemos de los sentimientos solidarios: ¿Cómo se trataban las diferencias de clase? ¿Hay similitudes culturales entre esta formación, y la que propugna el neoliberalismo?
-Claramente existen semejanzas. El Estado terrorista, mediante la internalización del terror, resquebrajó los lazos sociales y es sabido que distintos grupos, sectores sociales, formas de pertenencia y prácticas culturales comunes fueron desgarradas: ser joven, obrero, estudiante, pertenecer a un gremio, representar a un grupo fueron actividades consideradas “sospechosas”. Y entre los sustentos ideológicos del neoliberalismo nos encontramos con la apuesta por el individualismo, por el “sálvese quien pueda”, que están en consonancia con la falta de solidaridad para con el otro.
-¿Vos creés que hay sectores interesados en que no se discuta la herencia cultural que dejó el terrorismo de Estado?
-Desde luego, todos aquellos responsables y cómplices, ya sea que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, a la policía o a la Iglesia, a los medios de comunicación o a los grupos económicos funcionales. Todos ellos apuestan a una “vuelta de página” que deje de investigar, discutir y denunciar las herencias culturales, económicas, educativas, sociales del terrorismo de Estado.
-Hasta donde algunos medios, aun las revistas para niños, sirven para privar a sus lectores de elementos a partir de los cuales transformar su realidad?
-Billiken, para dar un ejemplo, tanto en el plano de sus contenidos como respectos de sus estrategias pedagógicas propiciaba un aprendizaje de tipo memorístico, enciclopedista sin aportar elementos que tendieran a construir un pensamiento crítico.
Billiken construía un universo endogámico compuesto por la revista, la Biblioteca Billiken, etcétera. Y se construía, desde su posición enunciativa, como una verdad, como el deber ser. Este tipo de presentación de la realidad está en las antípodas de plantear que a la “realidad” la construimos todos los días en un proceso constante de disputa por el sentido y que, como tal, puede cambiar a lo largo del tiempo y de la historia.