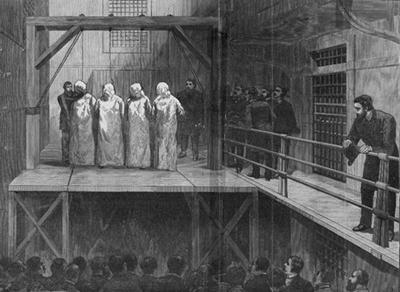He perdido la cuenta de los años que llevo enterrada aquí, en el sótano de la información que cada día mueve y conmueve. Información que lleva a la opinión pública a tomar partido por una u otra cosa, a formarse un juicio sobre lo real, que en realidad es irreal, o, quizá, irrealmente real. Vaya uno a saber. Pero, al final de cuentas, información que tiene la cualidad esencial de erigir y derrocar gobiernos. También, desde luego, a personajes de la farándula.
Descanso en paz. Mi prédica, fundada en la conveniencia del silencio, de la tergiversación, en el don de la ocultación, y muchas veces en la fabulación, ha sido respetada a rajatabla por todos los gobiernos, por todas las dictaduras, y, en particular, por todos los acomodadizos medios de comunicación. Mi labor no ha sido en vano. Muy por el contrario. Ha sido muy útil para que gran parte de los grandes periodistas de nuestro tiempo, creadores de un nuevo periodismo, cayeran en la cuenta de que es digno comer de una u otra mano sin experimentar ningún tipo de remordimiento, y así lograr empleo permanente. En toda parte, a toda hora. Digo yo, La Censura, que hace tiempo que no hace falta caer en el apriete o en el adoctrinamiento monetario. He conseguido inculcar en buena parte de los periodistas los principios y la asunción, con inefable naturalidad, de la propia censura. Esa cosa de oficiar de supresores o intérpretes antojadizos de las noticias, de la novedad, sin que medien reprensión, consejo o indicación alguna. Una censura, digamos, autodidacta. Lo celebro. Ya no me necesitan. Han comprendido que la enajenación rinde, da provecho y bienestar económico. Saben de la argucia de meter mano en el contenido o en la forma de una información, atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas. Al diablo las presiones, las intimidaciones sutiles. Ahora no tienen sentido alguno. Todo finde es ideal para el asado y la pile.