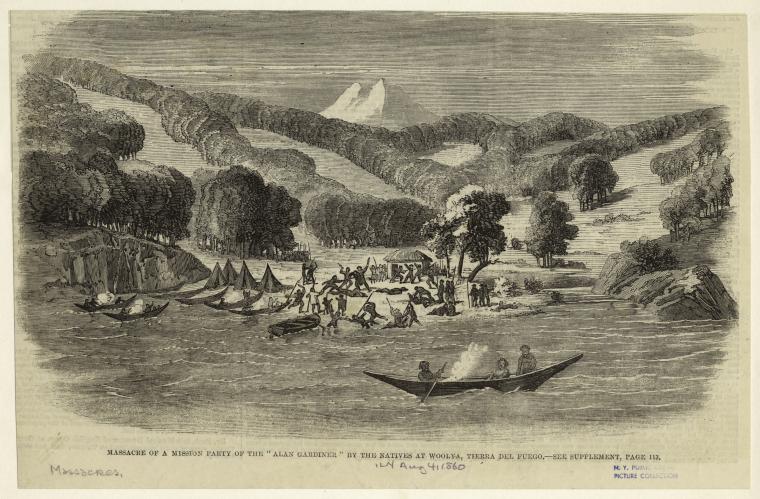Aquel verano del año dos mil había resuelto que Uruguay sería mi destino. Quería Uruguay. La costa oeste. El este, en particular la Punta, se me antojaba, y por siempre se me antojará, una suerte de escaparate obsceno donde procuran obtener un relumbrón de vida ciertos personajes argentinos, brasileños y uruguayos de pasar ramplón y engañoso. Partí hacia el oeste. Gracias al consejo de una buena amiga puse los piés en Punta Gorda. Siete kilómetros de Nueva Palmira, acaso unos veinte de Carmelo. Un sitio cargado de historia. Un paraje de singular, magnífica belleza. Lagunas y bosques; montes y médanos; la reunión de los ríos Uruguay y De la Plata, y, por sobre todas las cosas, uruguayos habituados a tenderte la mano con calidez sin solicitar nada a cambio; gente, en fin, poco ducha en el tan argentino arte del interrogatorio. Aquí, me decían los lugareños con regodeo, anduvo Darwin en 1833; buscaba un jaguar y en su diario de viaje asentó la visita. Aquí, ahí, donde ahora usted está parado, trozaron el cuerpo de Solís y lo comieron, después de asarlo lentamente al calor de las brasas de un espinillo, como cabe y corresponde. Y aquí, dije yo para mis adentros, estaré a salvo una temporada. De las histerias que a nada conducen; de la prepotencia; de los contínuos juzgamientos; de la patética insolencia de aquellos argentinos de billetera excesiva y oscura que andan por la vida transformando en moderno y globalizado estiércol todo lo que miran, huelen o tocan. Pero no fue así.
A poco de instalarme en el lugar comencé a padecer las andanzas de un tal Eduardo Pacha Cantón, digno representante de la dulce idiosincrasia porteña. Cuarenta y pocos años, pelo castaño, bigote frondoso. Socio de una familia árabe que en los Estados Unidos había sido procesada por presunto lavado de dinero. El Pacha, pues, levantando polvareda por las calles de balastro con su estrepitoso cuatriciclo; el Pacha y sus amigos árabes y uruguayos y argentinos descendiendo de un helicóptero, en mis narices, en tierras privadas, un mediodía de otoño, apremiados todos por la necesidad de un almuerzo en el Parador Punta Gorda; el Pacha ingresando al restaurant y clamando al viento: “¡Mucho gusto a todos, yo soy el Pacha!”; el generoso Pacha dejando caer sobre la mesa propinas de cincuenta, cien dólares; el Pacha, nuestro caro Isidoro Cañones de la costa oeste, desplazándose de aquí para allá, ahogado en tetas y traseros jóvenes, en un imponente y antiguo Oldsmobile descapotable; el Pacha haciendo alarde de su amistad con el presidente Batlle; el Pacha, su sonrisa metódica, su cuerpo metido en atuendo de gaucho, desfilando por las calles de Carmelo cada 25 de agosto. Y el Pacha, quizá su vicio más notable y curioso, comprándolo todo. Cuadras y cuadras de campo; una porción de laguna; el casco de una estancia; una avioneta. Comprando amistades y silencio. Y, de la mano del Pacha, el fabuloso escondrijo que yo creía haber hallado para sumergirme unos meses en la escritura y el sosiego, empezó a convertirse en una comparsa de ilustres argentinos: Antonito De la Rúa y Shakira; el desastrado polista Huberto Roviralta; Susana Giménez y su novio, Jorge Rodríguez. Alberto Kohan, en cambio, camarada del Pacha y los inefables árabes, debió hacer a un lado su pasión por la caza. Es que ya no había ciervos en Punta Gorda, y, por lo demás, de cazador montaraz el infortunado Kohan había saltado a ser una codiciada presa de la Justicia.
Quise saber si el apodo Pacha tenía alguna relación con Pachá, título con que antiguamente se denominaba a ciertos dignatarios turcos afectos a la lujuria, la ostentación y la petulancia. Nadie supo responderme.
Conocer con exactitud la procedencia de la desmesurada fortuna del Pacha, comporta un enigma de compleja dilucidación. Hay gente maliciosa que refiere actividades estrafalarias. Pura cizaña. A juzgar por las habladurías de palmirenses y carmelitanos, el origen de los dineros estaría en su extraordinaria capacidad para regentear el comercio de la limpieza de ropa, pues el Pacha, cuentan, suele decir, no sin orgullo y un dejo de picardía, que su socio árabe lava, y él plancha. Dicho ésto, tiene la costumbre de soltar una sonora carcajada, como sólo podría hacerlo un Pachá. Por supuesto, en estos tiempos de holganza y despilfarro, contados son los habitantes de la región que no envían sus ropas a una lavandería.
Hubo una tal Elisa Carrió, mujer chaqueña, de muchas carnes y verbo caliente y presuroso, que con todo detalle describió las sombrías actividades financieras del Pacha en un completo informe acerca de los lavaderos que asentaron sus reales al otro lado del río.
Las andanzas del Pacha continuaron en febrero del dos mil doce: en el canal de la Serna atropelló con su yate a una canoa en la que viajaba una familia de isleños. Una mujer y su hija de dos años murieron. Desembolsó un buen fajo de billetes para acallar el reclamo de la familia.
Y ahora este asunto del chancho (o cordero, qué más da), el helicóptero, la pileta y José Ignacio.
Una cosa ha quedado clara: el Pacha, la mentira y los chanchos tienen las patas cortas.
(*) A propósito de: Lanzaron un cerdo a la pileta desde un helicóptero | Página/12
Ah, y perdón Bioy Casares por robarte el título de esa gran novela.