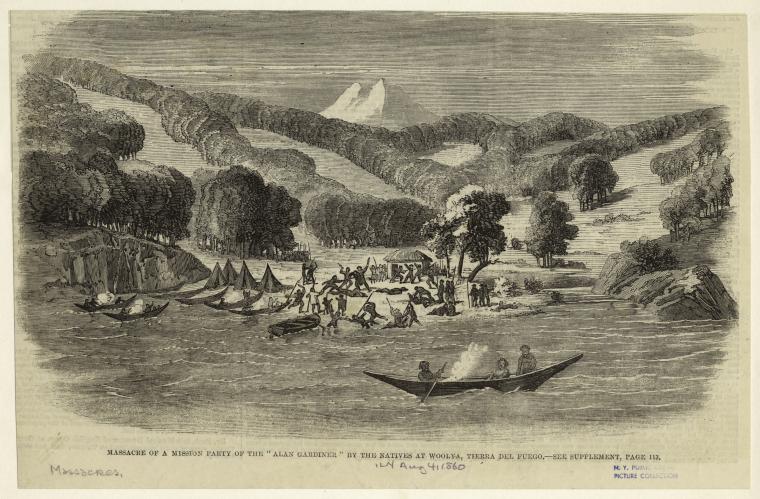El oficio de la persuasión brilla por su ausencia. Ya nadie sabe persuadir como se debe. Es decir, que me ofrezcan razones y argumentos para que actúe o piense de un modo determinado sin caer en la cuenta de que estoy actuando o pensando de un modo que no guarda relación alguna con lo que pienso y deseo. ¿Quiénes? Los dueños de la voz. Periodistas, políticos, funcionarios, economistas, dirigentes sindicales, horoscoperos. Vendedores, en fin, de baratijas existenciales. Toda esa marabunta de hacedores de nubes. Son grotescos, charlatanes de café que echan mano de un lenguaje caricaturesco y, te diría, disparatado, que sólo ellos entienden. Como te digo una cosa, te digo la otra. O, a lo Groucho Marx, estos son mis principios, y si no te gustan tengo otros. O ninguno. Por lo demás, quién diablos sabe qué es un principio, y menos aún un final. Como escribió Ricardo Piglia hace ya veinte años: “Se ha impuesto una lengua técnica, demagógica, publicitaria, y todo lo que no está en esa jerga queda fuera de la razón y del entendimiento. Se ha establecido una norma lingüística que impide nombrar amplias zonas de la experiencia social y que deja fuera de la inteligibilidad la reconstrucción de la memoria colectiva”.
¡A lavarse las manos! ¡A lavarse las manos! Esa sí que es una fórmula que persuade hasta los huesos.